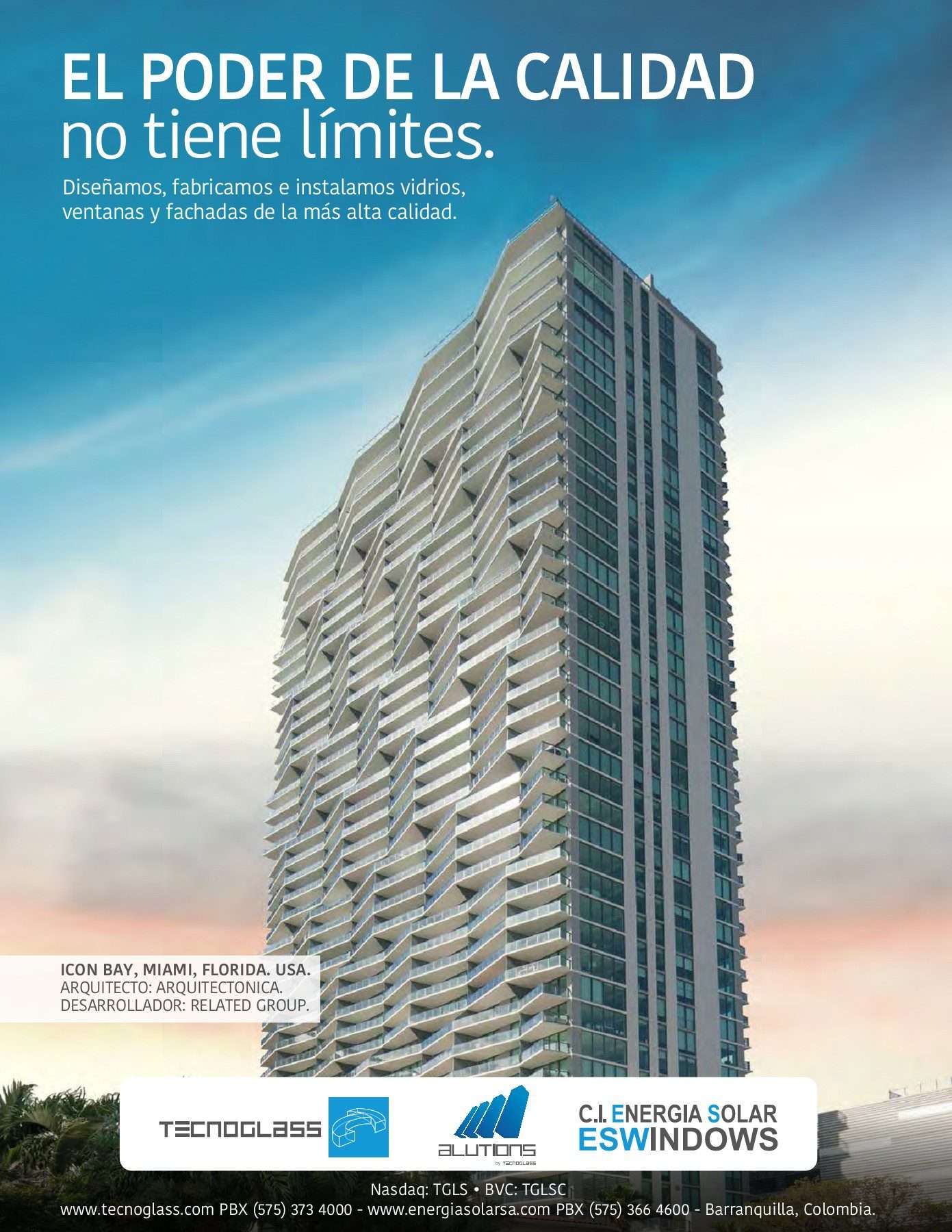Por Jairo Castro Acosta
Hoy, la nueva Doña Ana se alza en una loma a orillas de la Ciénaga de Punta de Blanco, compartiendo aguas con el pueblo que le da nombre a la ciénaga y con Puerto Franco y Punta Nueva. Es un asentamiento que nació de la reubicación, pero cuya ocupación total requirió echar abajo el pasado. Las casas del pueblo viejo fueron tumbadas, precisamente porque algunos pobladores no estaban de acuerdo con el traslado y se resistían a salir.
—Algunos pobladores querían ponerle una traba al proceso, decían que ellos se pasaban el verano en el antiguo asentamiento y en el invierno regresaban al Doña Ana nuevo. Y la propuesta era destruir las casas, como en efecto se hizo —responde el alcalde Manuel Cadrazco sin tapujos, confirmando la sentencia que Hilda recordaba con nostalgia—, para que la gente no fuera a crear otro problema social. Íbamos a seguir teniendo un pueblo acá y allá otro, sin saber dónde verdaderamente están asentados.
—¿Y por qué se dejaron de pie las columnas de algunas edificaciones de esa vieja Doña Ana? —le pregunto, recordando los escombros que yacen de pie en medio de la destrucción y la maleza que amenaza con tragarse la memoria.
—Lo único que se acordó dejar fue la torre de la iglesia, el tanque elevado y el cementerio, como un recuerdo de la antigua población.
“Ellos para mí no vivían”
Es una memoria tirada al olvido. No hay ningún acompañamiento institucional para construir una narrativa que ayude a contar las historias de un pueblo anfibio que fue arrancado del río a peso de promesas cumplidas a medias. Por el contrario, en la actualidad el lugar luce encerrado con alambre, pastado por vacas y siendo devorado por la maleza y el fango.
La visión oficial la vendían como un ejercicio no solo de mover gente, sino de transformar su cultura. “No dejan de ser pescadores porque tienen la ciénaga ahí mismo, pero vamos a diversificar su oficio; además de pescar, les vamos a enseñar agricultura y ganadería”, prometía el gobernador Jorge Barraza, ofreciendo un futuro de tierra firme que llegó a medias.
Para Barraza, la vida sobre el agua no era vida. Su juicio quedó grabado en un documental de la época donde afirmó que “ellos para mí no vivían. Ellos duraban ocho o nueve meses montados en unos tambos, donde hacían todo, donde había una promiscuidad latente, porque además había hacinamiento”. Fue esa visión, la que equiparaba la vida anfibia con la miseria y la promiscuidad, la que terminó sepultando bajo el fango del olvido los escombros de la vieja Doña Ana.

Manuel Cadrazco ahora se acomoda una pierna sobre la otra como tratando de ganar seguridad con lo que va a decir. Utiliza la conversación para comunicar sus nuevas aspiraciones a la alcaldía, quiere ser uno de los pocos hombres del Caribe en lograr la hazaña de ser alcalde por cuarta vez, sin contar las veces que lo ha sido en cuerpo ajeno.
— ¿A la comunidad se le concertó sobre el diseño de las casas? —le pregunto, tratando de volver la conversación al objetivo de la entrevista.
—Bueno, eso no fue concertado con la comunidad, el diseño fue de un equipo de la Cruz Roja —responde, y luego matiza—: Se distribuyeron las viviendas y cada miembro de familia ayudó a construir la casa. Ahí se entró en un modelo de autoconstrucción o de cooperación de construcción.
Cadrazco estuvo en la visita que hizo el presidente Petro en el 2022, cuando se avivó el tema de las reubicaciones en La Mojana. Dice él que fue a proponerle al mandatario los terrenos de la zona de Rabón para asentar poblaciones, confiado en su experiencia.
—Bueno, yo lo que sí valoro de todo esto es que fue un ejemplo para el país. Yo pienso que aquí hay muchas zonas que deben ser reubicadas, y el único ejemplo de un poblado reubicado en Colombia ha sido Doña Ana. El ejercicio valió la pena —comenta con voz de orgullo.
Pero el orgullo choca con la realidad de otros intentos. Le pregunto entonces por qué cree que fracasó la reubicación de familias rurales en el casco urbano de San Benito Abad.
—Fíjese las contradicciones de la vida. Aquí se hicieron dos proyectos de vivienda grandes en el casco urbano, casi 600 viviendas, las cuales están desocupadas. Plantearon venir a reubicar aquí a los pueblos de Rabón, pero ellos no están acostumbrados a vivir acá. Les queda más complicado ganarse la vida.
Sin embargo, Cadrazco acepta que a pesar de todo la reubicación de Doña Ana tiene sus deudas, que no fue del todo integral y que hay que mejorar aspectos profundos.
—Ahí, desde el punto de vista económico, la proyección no la hubo —reconoce—. Se buscó mejorar el hábitat como tal, sacar el pueblo para que no se inundara, pero no se hizo un estudio socioeconómico de la sostenibilidad. Si se habla de una reubicación después de la experiencia que tenemos acá, tiene que hablarse de un acompañamiento socioeconómico y un acompañamiento psicológico también — concluye.
La entrevista termina, pero la campaña política no. Cadrazco se gira hacia su chofer con la naturalidad del que está acostumbrado a resolver lo inmediato.
—Caña, tráeme el monedero —le pide.
El chofer va al carro y vuelve enseguida, le entrega a su jefe el monedero. Cadrazco se levanta de la banca, el sol de San Benito cae sobre la plaza por entre las torres de la basílica.
—Voy a colaborarles a los señores para la fórmula —dice con impostada dignidad señalando a un grupo de pobladores que se agolpan a su alrededor para pedirle plata.

Los vendavales
Mientras el político repartía «colaboración» en la plaza, a veinte kilómetros de allí, en los levantados de Galindo, Orlando —el amigo del pescador Reginaldo— matiza la resistencia. Me cuenta que, a diferencia de lo que se cree, ellos no solo le temen al agua. De hecho, Galindo tuvo épocas doradas de siembra, pero con los años las inundaciones se hicieron más agresivas. Sin embargo, no duda en reconocer que el verdadero terror no viene de abajo, sino de arriba: son los vendavales.
—Cuando la primera ola de brisa golpeó la pared de la casa, le dije a mi mujer que recogiera todo y nos fuéramos. Al poco rato, el viento voló la casa, perdimos todo —recuerda Orlando, evocando aquel 8 de septiembre en que un huracán les arrancó el techo y la calma.
Ese mismo miedo vive en la memoria de Pedro Lastre, un antiguo habitante de Doña Ana que hoy camina las calles del pueblo nuevo. Él guarda el registro de las dos vidas que les ha tocado vivir y recuerda que ese mismo 8 de septiembre el huracán también se llevó su casa en el viejo asentamiento.
Pedro no duda en reconocer que, para muchos, la decisión de reubicarse no fue solo por la inundación, sino porque los vendavales se habían ensañado con ellos y «no paraban el ojo» en época de tempestades. Pero la seguridad del cemento no borra la nostalgia del agua.
—Don Pedro, ¿usted sueña con volver a Doña Ana viejo? —le pregunto.
—Vea, mis sueños son de allá. Yo todavía sueño andando en una barqueta por las calles —responde, con la sabiduría de quien ha gastado la vida esperando la llegada de tiempos buenos.
Esta investigación periodística se realizó con el apoyo de la Beca Relatos de región: Periodismo local que explica Colombia, del Centro de Estudios en Periodismo (CEPER) de la Universidad de los Andes. Su contenido es responsabilidad exclusiva del autor.
Crónica 1: Dos pueblos paridos por el diluvio de cada año
Crónica 2: Galindo, la otra cara del diluvio
Crónica 3: Doña Ana viejo guarda las ruinas del diluvio
Crónica 4: Del diluvio a la demolición: Doña Ana entre dos mundos
Crónica 5: Doña Ana nuevo, el pueblo anfibio que se ahoga en tierra firme