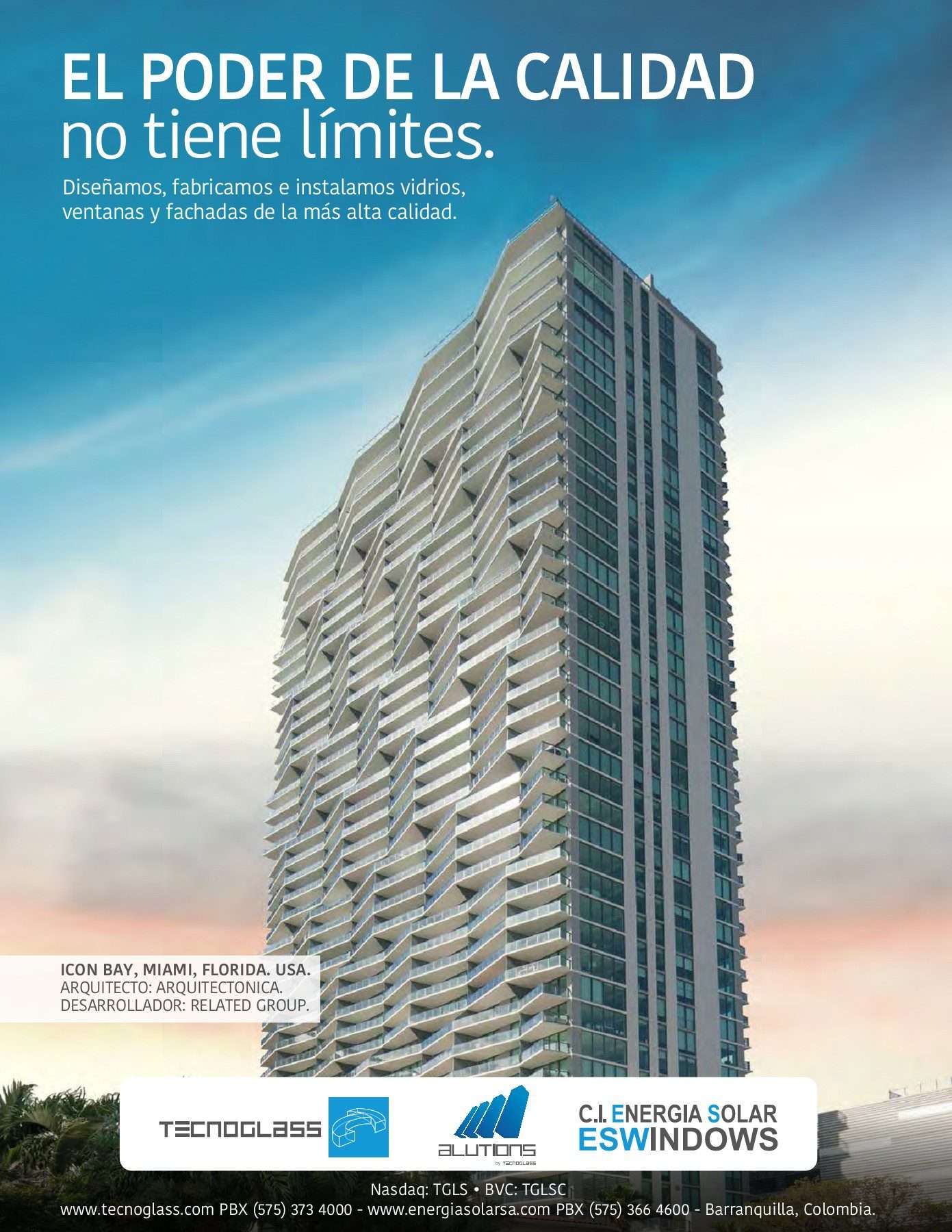Por Jairo Castro Acosta
La estampa de abandono que se refleja en Galindo, se refleja en otra pared que resiste a 20 kilómetros de distancia. Allá, la pared aún sostiene en el tiempo el tablero verde desgastado de una escuela derrumbada a orillas del río San Jorge, en la vieja Doña Ana.
El tablero permanece a la espera de la lección que nunca terminó de escribirse, aguardando, quizás, el regreso de sus estudiantes, que un día se marcharon empujados a una vida nueva. Esa misma sensación de ausencia me golpeó al regresar a la nueva Doña Ana a mediados de este año, seis años después de mi primera visita.
La mujer vigorosa que corría al patio para aplacar el hambre de un cerdo de 200 kilos, ya no está. Me encontré con una Ana mermada, con la vitalidad consumida por una diabetes que le ha robado kilos y esperanzas.
Ya no hay animales en el chiquero ni esposo con quien compartir la tarde; él murió hace un par de años y ella solo habita su duelo. Incluso aquella fecha marcada en la puerta, el «24 de septiembre de 2013» que dividía su historia en dos, ha quedado atrás. Ana tuvo que dejar la casa de la reubicación para refugiarse bajo el cuidado de su hija Emperatriz. Ahora, la fecha ya no vigila la entrada principal; su rastro se ha mudado a la cocina, mientras ella se siente, una vez más, desplazada dentro de su propio destino.

Con el Ejército tumbaron las casas
Hilda María Pabuena, vecina de la hija de Ana, es quien recuerda la historia de por qué terminaron allí y por qué la vieja Doña Ana es hoy un fantasma. La recuerda con nostalgia y con la resignación de estar viviendo el sueño de la nueva vida, así sea con algunas de las mismas carencias de la pasada.
—El alcalde, para obligar a que salieran todos porque algunos no querían salir, le dio la orden al ejército para que tumbaran las casas —sentencia Hilda, evocando el ruido de la destrucción—. Lo único que quedó de pie fueron las columnas de la iglesia, el centro de salud y el pedazo de pared de la escuela.
A Doña Ana viejo
Con ese relato de Hilda fuimos juntos en busca de las ruinas. Atravesamos la inmensa ciénaga de Punta de Blanco, cuyas aguas sacan brillo al sol del mediodía. La Doña Ana nueva va quedando a nuestras espaldas, mientras este espejo líquido se abre a otros mundos de agua que se funden con el cielo en el horizonte.
En la canoa de fibra de vidrio, que se desliza en el oleaje como pez agujeta en aguas mansas, vamos cuatro personas: Arturo, el esposo de Hilda, quien es el motorista; Pedro, su hijo, quien funge de guía con una estaca hecha horqueta en la punta; Henry, mi compañero de aventura, y yo. Nos dirigimos a Doña Ana viejo.
Arturo conoce estas aguas como las líneas de sus propias manos; tiene la geografía de este mundo inundado metida en la cabeza. Es capaz de tejer este mar de ciénagas navegando con su canoa sin importar si es de día o de noche. Tiene memorizadas las siluetas de los árboles que marcan el punto exacto donde la ciénaga se hace caño y el caño se vuelve río. Un verdadero sabedor del agua que confiesa, con esa humildad que lo inunda:
—Vea, todo el que vivía en esa antigua Doña Ana debía aprender a moverse en el agua, porque si no, sufría.
Y Arturo lo demuestra en cada metro. Viaja de pie todo el trayecto, con la postura firme de quien no teme al vaivén del oleaje. Con la mano derecha gobierna el brazo del motor, mientras con la izquierda señala parajes lejanos, narrando cualquier recuerdo que flote en la memoria. En la boca de cada nuevo paso de agua anuncia su nombre con la autoridad de quien conoce esta inmensa batea desde el vientre, y recalcula en silencio cuánto río nos queda hasta el antiguo asentamiento.
Cuando entramos a la Ciénaga de Maíz, el oleaje golpea con fuerza las paredes de la canoa. Arturo mira el agua picada y suelta una advertencia cargada de respeto:
—Esta ciénaga yo después de las cuatro no la ando, es bravísima. Mire cómo está y todavía es temprano.
Cruzamos el Caño Guamalito y nos adentramos en el caudal del río San Jorge. La mano izquierda de Arturo se alza de nuevo para señalar una imponente casa, elevada sobre doce pilotes de cemento ruñidos por el agua. Tiene paredes de tablas curtidas por el tiempo y unas barandas casi caídas en el segundo piso, donde cuelgan un par de suéteres rojos secándose al sol. Abajo hay un salón abierto donde tres hombres descansan en hamacas, acechados por el sol del mediodía que se refleja furioso en el espejo del río.

La ciénaga es brava
Arturo arrima la canoa y lanza el saludo habitual de estos pueblos, el “jueeeeey” que los hombres le lanzan a los animales es el mismo que se lanzan entre sí y que es respondido desde las hamacas con la invitación al café, al descanso y a la palabra.
—Esta es la finca San Agustín. Aquí se ranchan los pescadores que vienen de Doña Ana a tirar trasmallo. Demoran semanas enteras aquí —explica Arturo al desacelerar el motor para que la embarcación pierda impulso y toque suave la orilla.
— ¿Y por qué no regresan enseguida? —le pregunto, tratando de entender la lógica de ese aislamiento y las penurias que deben pasar en un lugar que, a mis ojos, luce hostil.
Arturo suelta una sonrisa tímida, que intenta disimular en señal de respeto por mi ignorancia sobre las distancias del agua.
—De Doña Ana hasta aquí hay casi una hora dándole con un motor de 15 caballos. No todos tenemos la posibilidad de tener un ‘yonso’, así que a muchos les toca a pulso de canalete. Y ya usted vio cómo se pone de brava esa bendita ciénaga —responde sin perder de vista el control de la canoa—. Ir y venir todos los días casi nadie puede.
La sentencia de Arturo puso el dedo en la llaga. El proyecto se vendió como una reubicación integral, pero la realidad es que los habitantes de la nueva Doña Ana siguen obligados a regresar a estas ciénagas lejanas —las que siempre han sido suyas—, asumiendo el riesgo de perecer en aguas que cada día se vuelven más difíciles de navegar.
Y la condena no para ahí: el traslado los sembró en la orilla de una ciénaga ajena, un cuerpo de agua que ya sostenía a otras tres poblaciones.
Ahora, los trasplantados deben competir por un pescado escaso en un ecosistema enfermo. Para ellos, para los que no tienen motor ni otra cosa que hacer, el traslado se ha convertido en una supervivencia sostenida a peso de canalete.
El vivir en otros territorios sin dejar el asentamiento es una forma de resistencia de muchos pueblos en La Mojana. Tal como sucedió con reubicaciones anteriores —como Nuevo Indio o Nuevo Mamón—, que ocurrieron mucho antes que la de Doña Ana, y sin embargo se vendió en los medios de comunicación como la primera reubicación voluntaria.
Son pueblos que hoy viven los absurdos de un traslado que los arrancó de su tierra, enfrentando el problema de perder la esencia de su identidad y, por ende, la forma de ganarse el sustento.
Partes de los pueblos de La Mojana han sido arrancados para llevarlos a vivir en los cascos urbanos, en urbanizaciones de casas de interés social entregadas a gentes del agua, que viven en zona rural. Así sucedió en San Benito Abad con el proyecto Los Robles; y en Sucre, con Los Recuerdos, La Luz y San Carlos, donde familias rurales enteras recibieron casas con la obligación de habitarlas. Han sido capítulos desastrosos, intentos de trasladar pueblos enteros que resultaron un fracaso porque las casas y urbanizaciones quedaron solas.
Isidro Álvarez es un hombre de agua titulado como profesor, lleva más de 30 años leyendo y observando las dinámicas de su territorio mojanero; un gestor cultural y ambiental que no pierde la oportunidad para dejar sentada su posición frente a las reubicaciones en La Mojana.
—El impacto social de estos trasplantes es inmenso y trágico, llevando a los pueblos a una situación de empobrecimiento y pérdida de su identidad cultural y productiva —dice el profesor en su natal Sucre, Sucre, mientras levanta su camisa enteriza sin botones para limpiar el vidrio de las gafas empañadas—. El resultado de este proceso es un «pueblo empobrecido» o un «pueblo mermado», que carece de una dinámica propia.
Desembarcamos en el antiguo asentamiento de Doña Ana. Al pisar la orilla, lo primero que señala Arturo son los restos de una construcción. Después de tranquear el alambre que rodea el lote del antiguo pueblo, me mira y suelta un dejo con nostalgia:
—Esa era la casa del compa Nacho. Vendía gasolina. Ya murió.
Seguimos abriéndonos paso entre la maleza y el barro. Atravesamos el aula derrumbada de la escuela y ganamos terreno pasando por el pretil de los baños, cuyas paredes aún lucen de pie, pero sin techo. La naturaleza parece tragarse las ruinas y, con ellas, las memorias de la vieja Doña Ana.
Pedro toma ahora la delantera. Nos muestra el camino entre el fango para llegar hasta la iglesia, pero antes pasamos por el cementerio. Todos sus muertos siguen aquí, como cuidando estas ruinas, o simplemente siendo las raíces que les recuerdan su vida en este pedazo de tierra. Son tumbas casi devoradas por la maleza que resisten al agua y al tiempo como la prueba fehaciente de un pueblo anfibio trasplantado.
Después de luchar con el terreno —y de ayudar a sacar a mi compañero Henry, que se había quedado enterrado en un barrizal—, Arturo y Pedro señalan la estructura sacra.
—Bueno, esta era la iglesia. Aquellas otras columnas que están allá eran el centro de salud, que nunca funcionó —dice Pedro, mientras aparta unos bejucos para que entremos a las entrañas del templo.
Las columnas de la iglesia se las está comiendo un árbol de Suan, que le gana altura a la torre; las raíces del dueño primitivo abrazan la construcción formando una trampa de monte que devora los escombros de la fe. La fe de unos pobladores que un día soñaron una vida nueva y que hoy, en su nuevo asentamiento, ni siquiera tienen un templo para elevar sus oraciones.
La plaza es ahora un charco inmenso, solo y vacío, gobernado por jacintos de agua y árboles de orilla. Cuesta creer que en este mismo lugar, un 15 de febrero de 2011, se dio la reunión que definiría el destino del pueblo.

Más cemento, pero menos vida
Fue el punto de encuentro desde donde todos se trasladaron hasta el terreno de seis hectáreas frente a la Ciénaga Punta de Blanco, para firmar allí el acuerdo de voluntades.
Aquel día estuvo todo el pueblo junto a personajes como Martín Santos, hijo del entonces presidente; la actriz Isabella Santo Domingo, el alcalde de la época, Manuel Cadrazco; el gobernador Jorge Barraza Farak y personal de la Cruz Roja. Hoy, de esa multitud y de aquellas promesas, en estas ruinas no queda ni el eco.
Lo que nació como una idea local de Manuel Cadrazco había ido encontrando oídos en las altas esferas. Al proyecto se sumó el entonces gobernador de Sucre, Jorge Barraza, y tras él aparecieron aliados de peso como la Fundación Dar por Colombia, la Fundación Conexión Colombia, la Cruz Roja de Colombia y la de España, el SENA, la Universidad de Sucre, el Fondo de Adaptación y la Unidad de Gestión de Riesgos y Desastres. La factura de la construcción del nuevo Doña Ana sobrepasó los siete mil millones de pesos.
Al inicio del proyecto, Iván Benítez, arquitecto de la Cruz Roja, aseguró que cada casa contaría con un patio de 100 metros cuadrados destinado a actividades productivas. No se sabe en qué momento el plano se divorció de la realidad, porque lo que Ana, Hilda y sus vecinos terminaron recibiendo fue un patio estrecho, donde escasamente cabe un par de matas de albahaca y donde el cerdo de Ana vivía apretujado contra el bloque. Las 147 viviendas entregadas se redujeron a un diseño estándar de 150 metros cuadrados en total.
El arquitecto defendía el cambio con la frialdad de las estadísticas, argumentando que el indicador de área disponible había mejorado. Según sus cuentas, en el antiguo Doña Ana cada persona disponía de apenas 2.4 metros cuadrados para vivir, comer y dormir, mientras que en el nuevo pueblo esa cifra subía a 8 metros cuadrados por habitante. Más espacio de cemento, tal vez, pero menos espacio para la vida que ellos conocían.
Cuando le cuestiono a Cadrazco sobre la reducción de los patios, él justifica el diseño argumentando que se compensó con un lote para cultivar. «A cada familia se le entregó un pedazo de tierra y los enseñamos a sembrar», asegura. Pero Arturo, el esposo de Hilda, cuenta el otro lado de esa moneda, pues aunque sacaron buenas cosechas de berenjena y habichuela, el problema fue que todo el pueblo sembró lo mismo al tiempo. Sin nadie que les comprara el excedente, la producción se perdió. Además, la dicha de ser terratenientes fue efímera, ya que la tierra entregada era alquilada y el contrato duró apenas seis meses, hasta que la administración municipal dejó de asumir el costo del arriendo.
Esta investigación periodística se realizó con el apoyo de la Beca Relatos de región: Periodismo local que explica Colombia, del Centro de Estudios en Periodismo (CEPER) de la Universidad de los Andes. Su contenido es responsabilidad exclusiva del autor.
Crónica 1: Dos pueblos paridos por el diluvio de cada año
Crónica 2: Galindo, la otra cara del diluvio
Crónica 3: Doña Ana viejo guarda las ruinas del diluvio
Crónica 4: Del diluvio a la demolición: Doña Ana entre dos mundos
Crónica 5: Doña Ana nuevo, el pueblo anfibio que se ahoga en tierra firme