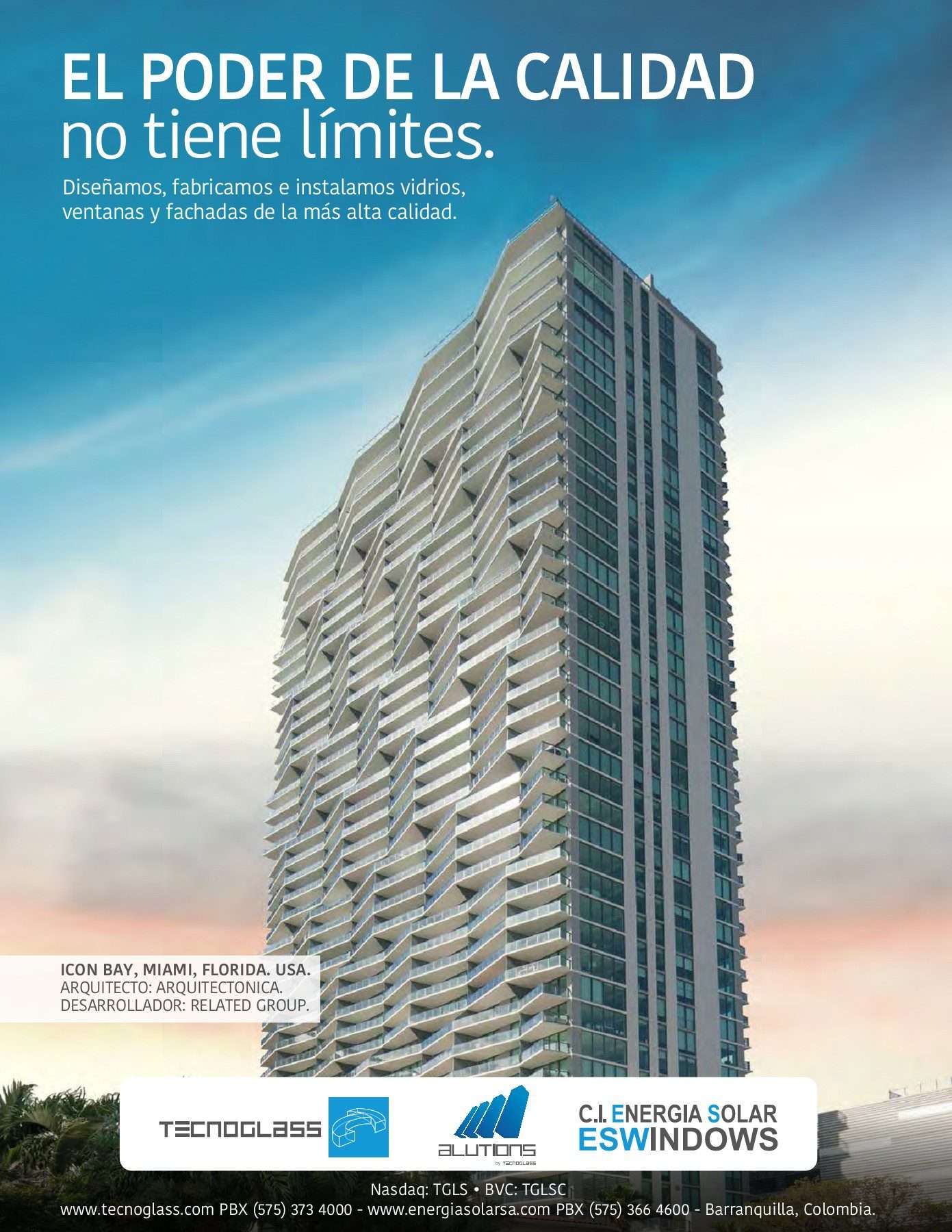Por Carlos Polo
Hace tanto, pero tanto que fuimos niños y libres de verdad. Hace tanto que saltábamos tapias y patios solariegos sobre lomos de briosos caballos de madera, mientras disparábamos pistolas de palo que expulsaban balas invisibles. Hace tanto, hermanito de mi alma, que me parece, aunque suene paradójico, que apenas y fue hace unas semanas, ayer, el otro día…
Recuerdas, Negro, que de aquellas tenidas entre indios y vaqueros nos quedó una cicatriz clonada que esta mañana me recordó tu ausencia. Mi cicatriz ya no tiene gemela, se quedó sola y lánguida como un suspiro y se pregunta como yo, ¿a dónde carajos fue que te fugaste? ¿Pa’, dónde carajos fue que huiste?
Dime ahora qué le respondo a la viejita cuando te llama entre hipidos y sollozos, ¿Cómo la calmo? Si yo mismo no puedo ya con este pedazo de vida que me quedó incompleta, que nos quedó partida y astillada, qué le respondo cuando repite, tomándose su blanca cabellera bañada por ochenta lunas: «‘Mami te amo’, ‘mami te amo’, “eso fue lo último que me dijo mi hijo”.
Tú que siempre te las supiste todas, tú que siempre ibas dos pasos por delante, dime, dime, Gordo de mi alma, ¿Qué es esta cosa de la muerte?, ¿Qué es este silencio prolongado?, ¿Qué es este ruido sordo? ¿Qué es esta pira encendida en mi pecho?, esta tenaza de acero en la garganta, este mar que se bambolea entre mis ojos.
Dime por qué, dime cómo te atrapó la desnarigada con la guardia abajo, dime, porque yo no lo entiendo.
¿Qué pasó con tus alas invisibles? ¿Qué pasó, Barraquete desplumado? ¿Qué fue lo que pasó? Si estabas tan lleno de vida, tan lleno de risa, tan lleno de baile… Qué fue lo que pasó, Cuchara de lata…
Me dicen que te suelte, que te deje ir, que no te amarre más, pero ellos no entienden, mi hermano, lo mucho que estaba mi vida repleta de ti… A dónde te llevaste tus abrazos apretados, los escandalosos besos en la mejilla y todo ese afecto que derrochabas por cada uno de tus poros.
A dónde se fue tu Guaguancó, tu sonido bestial, el timbal de tu carcajada sincera…
Nojoda, Negro, me tuviste 13 días y 13 noches atravesando una pesadilla oscura y macabra, que solo se encendía con la esperanza de tu luminosa risa sempiterna… Y el grito del teléfono era una cuchillada que nos dejaba malheridos a todos, y la tardanza del reporte médico un agujero hambriento que se masticaba la esperanza. No tengo idea si me alcanzaste a sentir, pero ten claro mi hermano que no estuviste solo postrado en esa cama, mamando de una teta mecánica que te suministraba el aire que se te salía, que se te escapaba del pecho…
Por las noches, cuando nadie me veía, entraba a hurtadillas al hospital y me acercaba a tu unidad para abrazarte mi hermano. Y te sobaba el pelo, y te apretaba la mano y te decía, “respira, Negro, respira. Pelea padre, pelea… ¿No me escuchaste? ¿No me sentiste? No me viste doblado y de rodillas pidiendo por tus pulmones, por tu hígado, por tu riñón, por tu resentido corazón de niño malcriado… No sentiste mi mano encendida sobre tu pecho… No me jodas, Negro, que no dormí un solo día, que las 24 horas de cada uno de esos tortuosos días no fueron más que un prolongado desasosiego hervido a golpe de desesperación, de pánico y de llanto, porque te nos ibas yendo, porque te iban creciendo las alas frente a nuestra nariz y nuestra impotencia.
Ahora me derrumbo frente a tus camisas vacías, frente a cada una de esas cosas tuyas que se han quedado huecas y solas como este dolor enorme, inmenso, desbordado…
Recuerdas cuando me acompañaste a recibir mi grado de bachiller y dejaste a más de una quinceañera flechada, recuerdas cuando fuimos con mamá por el diploma del pregrado. ¿Lo recuerdas? Recuerdas que llegaste a acompañarme al altar y la Flaca se moría de los nervios y la rabia porque nos atrasamos… Recuerdas cuando nació mi Pequeño Saltamontes y te convertiste además de un orgulloso tío en un padrino de lujo… Ayer, cuando vi las fotos de ese luminoso atardecer, mi alma fue una llaga, una herida abierta, un mar convulso.
Tu cuerpo fue cremado, Negro, y no pudimos estar cerca de ti para despedirte, fue la flama la que se encargó de darte el último beso de fuego, mientras yo te sembraba en mí como pepa de mango de azúcar, mientras yo regaba tu semilla con mi plasma y te buscaba entre los restos de este naufragio, de este holocausto…
A dónde te llevaste esa voz que es una réplica de la mía, un duplicado que a veces me sorprende frente al espejo, en la mímica solitaria de un gesto o un ademán. Dónde están tus brazos salvadores, Negro, si siempre han estado ahí cada vez que he vuelto la mirada, cada vez que los he invocado, cada vez que he desfallecido. Mira que me caigo, Negro, dónde es que están tus brazos justo ahora, cuando más los necesito.