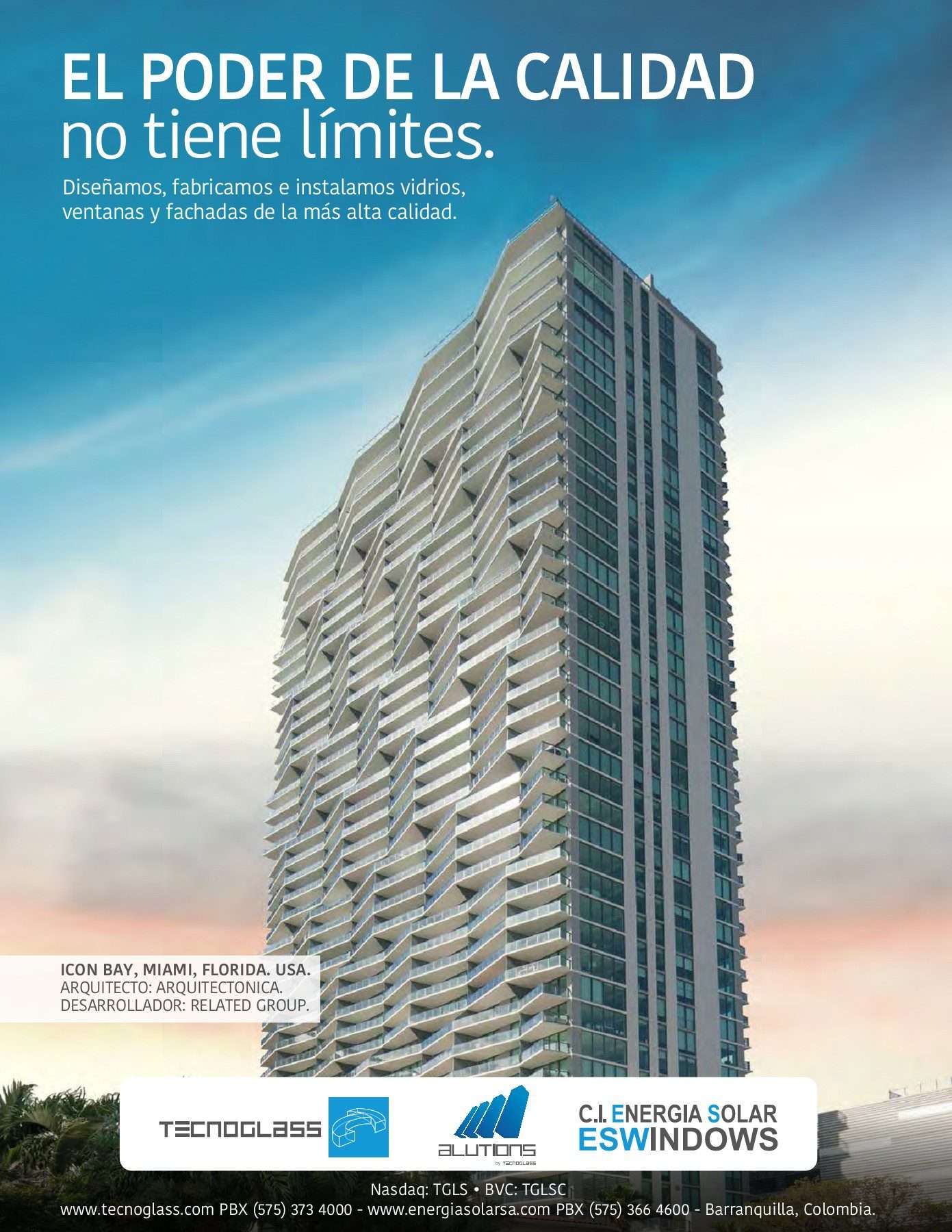Por Asid Rodríguez Villanueva**
Llegué a media mañana al centro médico, donde el silencio de las salas acoge a Cristian durante casi cuatro horas de tratamiento semanal. Una bomba canalizada en su brazo intenta controlar los síntomas de su enfermedad, una condición tan rara que solo afecta aproximadamente a una de cada 250.000 personas.
En su pueblo es el único paciente diagnosticado y, según él me cuenta después, solo conoce a otras seis personas en la región con el mismo diagnóstico. Los datos del Instituto Nacional de Salud (INS) muestran que, para el año 2024, se reportaban 259 personas con esta enfermedad en toda Colombia. Esa cifra contrasta con los más de 10.000 casos nuevos que cada año en el país se suelen reportar de enfermedades más comunes, como el cáncer de mama.
Cristian tiene 14 años, aunque a simple vista no lo parece. Mide poco más de un metro y caminar le resulta difícil. Hoy lo encuentro dormido. No es extraño: cada vez que acude a las infusiones —así llaman al procedimiento en el que le administran el medicamento por vía endovenosa—, debe viajar con su madre más de cuatro horas.
Salen a las tres de la madrugada desde El Difícil (municipio de Ariguaní), Magdalena, llegan poco antes de las ocho al centro de tratamiento en Barranquilla y, tras el mediodía, una vez terminada la infusión, emprenden de nuevo el regreso. Cada semana repiten este trayecto, al que se suman los viajes que deben realizar para las consultas médicas especializadas, una o dos veces al mes, a diferentes ciudades, debido a que en su pueblo no cuentan con los especialistas necesarios para atender su diagnóstico.
“Es difícil tener un trabajo de tiempo completo, debo estar siempre para Cristian y sus necesidades”, me dice María, su madre. Ella es una mujer comprometida, entregada al cuidado de su hijo las veinticuatro horas.

Aquella mañana me había citado con María para conversar sobre la historia del joven, de su familia y del impacto que ha tenido la enfermedad en sus vidas. Coincidimos en la importancia de darle visibilidad a estas condiciones poco conocidas: las Enfermedades Raras, padecimientos que afectan a menos de una de cada 5.000 personas, suelen ser crónicos, debilitantes y, muchas veces, amenazan la vida. También reciben el nombre de “huérfanas” porque, en medio de su rareza, suelen ser olvidadas incluso por médicos e investigadores.
El largo camino hacia el diagnóstico
Con Cristian aún dormido, la madre recapitula la historia familiar que vienen atravesando. Su hijo nació en 2011. El embarazo y el parto transcurrieron sin complicaciones. Creció con normalidad hasta los tres años, cuando ella notó algo extraño: los huesos del pecho, es decir, el esternón, se veían demasiado prominentes y Cristian parecía crecer más lento de lo esperado.
Al principio fueron necesarias varias visitas al médico general, y luego al pediatra. La historia se repitió durante dichas consultas médicas: incertidumbre y ausencia de diagnóstico. Finalmente, escuchó por primera vez el nombre de una especialidad médica desconocida para ella: el médico genetista.
El genetista es quien estudia enfermedades causadas por alteraciones en el ADN. Más del 80% de las enfermedades raras tienen este origen genético, aunque María entonces lo ignoraba.
En la consulta de genética, por fin hubo una sospecha. Le explicaron que debían realizar algunos estudios, pues podía tratarse de una enfermedad relacionada con los lisosomas, pequeños compartimentos de la célula encargados de la digestión celular.

El examen de sangre tardó en llegar más de lo previsto, casi cinco meses, hasta que finalmente dio la respuesta: Cristian tenía Mucopolisacaridosis tipo IV.
Al principio, ni él ni su madre podían pronunciar bien el nombre, pero con el tiempo llegaron a conocerlo mejor que la mayoría de médicos.
Desde el inicio de los síntomas hasta el diagnóstico definitivo, transcurrieron más de dos años. Cristian fue diagnosticado en 2016 y, aproximadamente seis meses más tarde, en 2017, inició el tratamiento. Esos seis meses se llenaron de trámites, citas y esperas: autorizaciones administrativas, consultas con especialistas y la búsqueda de un centro que pudiera administrar la terapia.
Para María fueron meses de alivio y desasosiego a la vez: alivio por tener finalmente un nombre para lo que ocurría con su hijo, y desasosiego por la lentitud y la burocracia del proceso.
Genética y el riesgo de lo que se hereda
La enfermedad se debe a alteraciones en ambas copias del gen GALNS. Sin él, el cuerpo no puede degradar adecuadamente los mucopolisacáridos, moléculas que forman parte del tejido conectivo —como huesos, piel y cartílagos— y que también están presentes en mucosidades y líquido articular. Al no metabolizarlos, el organismo sigue produciéndolos y estos se acumulan, generando los síntomas característicos.
María y su esposo son portadores: cada uno tiene una copia alterada del gen y otra sana, por lo que no desarrollan la enfermedad. Cristian, en cambio, heredó las dos copias defectuosas. Cuando la familia comprendió esto, también supo que, si tuvieran otro hijo, existiría un 25% de probabilidad de que naciera afectado. María no lo menciona, pero tal vez por esa razón Cristian es el último hijo de la pareja: el riesgo era demasiado alto.
La terapia no supone una cura, pero aporta estabilización en algunos signos y, sobre todo, esperanza: la confirmación de que había una intervención posible. Desde entonces, los rituales de cada semana —la preparación, la salida a las tres de la madrugada, las horas en la clínica— marcaron el compás de su día a día. Y el costo emocional y logístico quedó grabado en cada decisión familiar.

Entre la lucha y la esperanza
Aún así, sienten agradecimiento porque reciben la mayor parte del tratamiento, las citas médicas con especialistas y la infusión del medicamento. Aunque la familia desconoce que el medicamento que usa semanalmente el joven puede costar más de 300.000 dólares anuales, sí conocen y esperan que el seguimiento continuo extienda la esperanza y calidad de su vida. Poner esta cifra en contexto es crucial: el valor de esta medicación sería impagable para una familia colombiana promedio, un país donde el salario mínimo no alcanza los 500 dólares. Un cálculo rápido muestra que se necesitarían más de 60 años de trabajo con ese salario para pagar solo un año de tratamiento.
María es ama de casa, su esposo es mototaxista. Cada uno debe buscar dinero para sacar adelante a Cristian y a la familia, por eso ella frecuentemente realiza almuerzos caseros que vende los domingos en el pueblo. Me cuenta que tienen también una hija de 18 años, que estudia Licenciatura en Ciencias Naturales en una universidad pública, y esperan que pueda salir adelante siendo una profesional. Aunque la EPS a la que están afiliados costea el valor de la medicación, muchas veces deben poner de su bolsillo para alimentación y transporte durante los traslados médicos, por lo que cualquier dinero que puedan conseguir con su esfuerzo y trabajo, les ayuda a solventar un poco el manejo que requiere Cristian.
Pero un temor se ha incrementado recientemente: «Desde hace como un año —refiere María—, se han presentado muchos problemas para el acceso al medicamento y a los doctores. Hasta tres meses hemos estado sin infusión y con miedo de la progresión de la enfermedad». Esto debido a que existe una inseguridad reciente por cambios en el sistema de salud, lo cual ha repercutido en el tratamiento de los pacientes. En una entrevista reciente que dio al periódico El País, Diego Gil, paciente con una enfermedad huérfana y presidente de la Federación Colombiana de Enfermedades Raras, explicó: “Lamentablemente en los últimos meses la atención ha venido deteriorando muchísimo… Tenemos muchos casos de pacientes que han perdido la adherencia a tratamientos… Se han venido presentando unas dificultades derivadas del desfinanciamiento”.
La ley colombiana establece que la población de personas con enfermedades huérfanas son sujeto de especial protección por parte del Estado colombiano, y deben ser atendidos sin barreras administrativas o económicas, lo que demuestra que sí existe la intención de cuidar de esta población, y deberíamos hacer lo posible porque lo que está escrito se haga realidad.
Dos perspectivas
Después de conversar un largo rato con María, me siento con Cristian, quien me cuenta que estudió hasta tercer grado, aunque nunca le puso mucho empeño, pues tiene limitaciones para moverse. Es una persona muy callada, un poco por la propia enfermedad (que disminuye la capacidad de escuchar), un poco por su personalidad, y con frecuencia se nota cansado. Dice que es de tanto viajar y también por su condición, ya que tiene movimientos muy restringidos por las deformidades óseas y le cuesta respirar.
Asiste a las infusiones porque le gusta acompañar a su mamá y porque así se lo han indicado los médicos. Con el tiempo, esa rutina se volvió parte de su vida. Aunque él asegura no percibir cambios con el tratamiento, ignora que esas infusiones sostienen silenciosamente su cuerpo: le permiten seguir funcionando de la mejor manera posible, sentirse menos cansado y vivir más de lo que podría sin la medicación.
Por el momento, Cristian y su madre seguirán de pie, tratando de sobrellevar día a día esta enfermedad. Y gracias a esta conversación yo los puedo ver con otros ojos; no solo como el médico que los viene tratando hace más de cinco años, sino también como alguien que entiende un poco más sobre los dilemas, los miedos y la resiliencia de los pacientes y sus familias.
*Los nombres en esta crónica fueron cambiados para mantener la privacidad.
** Asid Rodríguez Villanueva es médico genetista, con más de 10 años de experiencia en el manejo de pacientes con enfermedades huérfanas en la ciudad de Barranquilla. Ha publicado diversos artículos científicos en relación con el conocimiento y el manejo de este tipo de enfermedades.