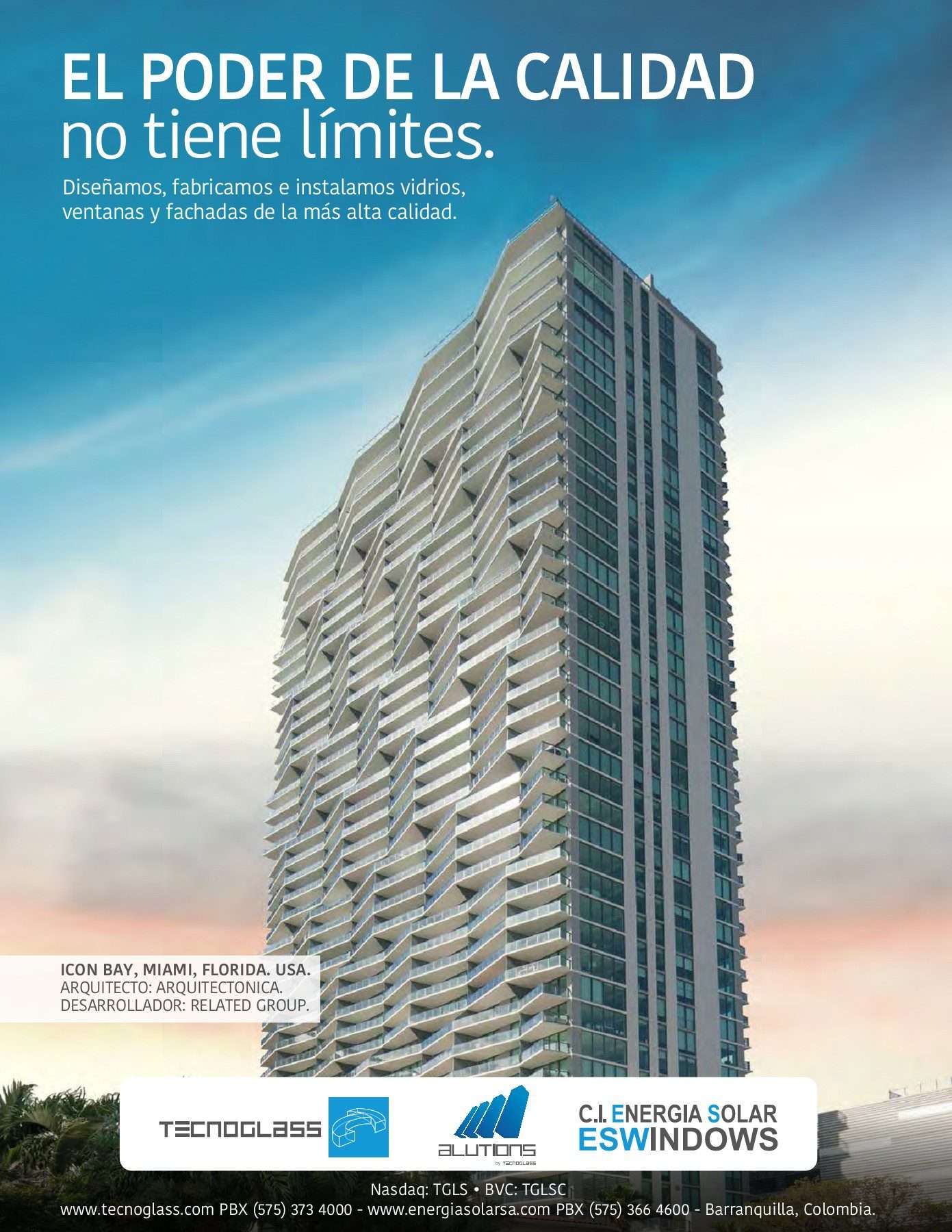Por
Edgar Rey Sinning
En la XIII Cumbre Cumbiambera, que se realiza hoy 5 noviembre en la Plaza de la Paz de Barranquilla, el investigador y sociólogo Edgar Rey Sinning conversa sobre la profunda relación entre la cumbia y el río Magdalena, arteria cultural que ha dado origen a los sonidos, memorias y tradiciones del Caribe colombiano.
En esta entrevista, reflexiona sobre el legado del maestro Orlando Fals Borda, los aportes del grupo Tambó y la necesidad de seguir investigando los orígenes socioculturales de la cumbia como expresión viva de identidad nacional.
L.R.L.:
Conversemos sobre la Cumbre Cumbiambera, que se realizará mañana miércoles en Barranquilla, un evento muy importante que abordará precisamente la cumbia que trajo el río, y todo el tema del río Magdalena como una arteria no solo fluvial, sino también cultural del Caribe colombiano ¿Podría contarnos un poco cómo será su intervención ese día y qué expectativas tiene frente al evento?
Edgar Rey Sinning:
Muchas gracias a todos los realizadores de La Noche Cumbiambera.
El propósito que tenemos es demostrar, sin duda alguna, la importancia de la cumbia y de otros aires musicales que provienen del río Magdalena. Algunos dicen que “suben” o “bajan” por el río, según se quiera interpretar, pero lo cierto es que su origen está profundamente ligado a esta arteria cultural.
Queremos relacionar esos ritmos con los trabajos sociológicos del maestro Orlando Fals Borda, ya que esta feria está precisamente dedicada a su figura, una de las más importantes de la sociología colombiana, quien además nació en Barranquilla.
Fals Borda, en su libro Mompox y Loba, no solo estudió la historia sino también la cultura, y nos ofrece pistas sobre la vida cultural de los pueblos ribereños, no solo de Loba, sino también del Bajo Magdalena y del Brazo de Mompox, donde se concentra una fuerte musicalidad que desde hace mucho tiempo ha llegado a Barranquilla y al país en general.
De modo que estaremos analizando esa relación, y todos los aportes que ha hecho la música del río a la ciudad de Barranquilla, donde la cumbia se ha convertido en la máxima expresión del Carnaval.
L.R.L: ¿Cuáles considera que han sido los aportes del Grupo Tambó al folclor y al Carnaval de Barranquilla?
E.R.S:
He sido seguidor, amigo solidario y hasta mecenas en algunos momentos del grupo. Me parece que el ejercicio cultural que ha impulsado Lisandro junto con el grupo Tambó es una gran muestra de cómo la cultura es un elemento esencial para los seres humanos.
Lo que ellos han realizado durante más de treinta años, con esa celebración que conocemos como La Noche de Tambó, es una verdadera rueda de cumbia que invoca las tradiciones que los ribereños vivimos en el pasado y que aún conservamos, pese a los retos que impone la modernidad o la llamada “música urbana”, que a veces opaca lo auténtico.
La propuesta de Tambó se inscribe en ese mandato universal de mantener viva la tradición y conservar los elementos de nuestra cultura que constituyen nuestra identidad.
La apuesta de Lisandro, sin duda, ha sido una de las más valiosas para mantener viva la música, el alma de la nación. La cumbia fue considerada desde hace mucho tiempo el alma de Colombia, antes de que otros géneros se comercializaran. Ha representado a nuestro país en el mundo.
Y no hablo solo de la cumbia del río, sino también de las expresiones de la cumbia de los montes, de la cumbia de Andrés Landero, el “Rey de la Cumbia”, y de esas composiciones maravillosas de José Barros, Wilson Choperena, Antonio María Peñaloza, Pacho Galán y tantos otros.
Algunas de esas cumbias se han grabado, otras permanecen en la memoria de los cumbiaberos, de los compositores, de la gente del río Magdalena, que sigue pensando que no puede renunciar a lo que le pertenece: la cumbia y otros aires autóctonos.
L.R.L: ¿Cuáles cree usted que son esos aportes del río Magdalena a la cumbia que quizás no se han visibilizado y que sería importante resaltar?
E.R.S.:
Pienso que hubo un momento en que nos desorientamos un poco, con todo respeto por algunos investigadores, al origen de la cumbia.
Se ha repetido mucho que la cumbia es originaria exclusivamente de África o de la cultura afrodescendiente. Pero los trabajos que hemos hecho desde la antropología, la sociología y la historia muestran que, ya en los siglos XVI y XVII, cuando comienzan a navegar el río Magdalena los conquistadores y viajeros, aparecen descripciones de las costumbres de los habitantes ribereños que incluyen referencias a la música.
Se mencionan los alimentos, como el cazabe —el “pan de América”—, o los peces del río, como el bocachico, el bagre, la doncella… Pero cuando se habla de la vida espiritual y cultural, encontramos descripciones de algo que llaman cumbia.
Esas narraciones mencionan a dos gaiteros tocando las gaitas macho y hembra, acompañados de tambores. Y hay que aclarar algo: no es cierto que el tambor haya llegado únicamente con los africanos. El tambor es un instrumento de percusión que ya existía en América, y prueba de ello son las crónicas y descripciones de la época.
En mi reciente libro sobre el Carnaval de Santa Marta, muestro una fotografía de 1892 donde se observa un tambor “chimila”, idéntico al que describen los cronistas del siglo XVI: largo, ahuecado, hecho a mano.
Esas narraciones cuentan cómo los músicos tocaban mientras otras personas los acompañaban con palmas, cantos y danzas alrededor. Esa misma escena se describe aún en el siglo XIX, por ejemplo en 1823 o 1824 en el pueblo de El Piñón (Magdalena), y también en Santa Marta, hacia 1826.
Si analizamos todas esas descripciones en conjunto, vemos una continuidad desde el siglo XVI hasta el XIX.
Claro está, la presencia africana cobra más fuerza hacia finales del siglo XVII y durante el XVIII. En esa época los españoles llaman bunde a ese baile de tambores, un baile de negros que las autoridades coloniales —obispos, gobernadores, alcaldes— consideraban perverso, desordenado o erótico, y por eso lo perseguían.
Curiosamente, prohibían los bailes de tambores africanos, pero no los aires indígenas.
Esto nos lleva a una reflexión: la historia, la cultura y la sociedad no son estáticas, son procesos dinámicos.
Por eso hay que seguir investigando, releyendo y reescribiendo nuestra historia y nuestra cultura regional.